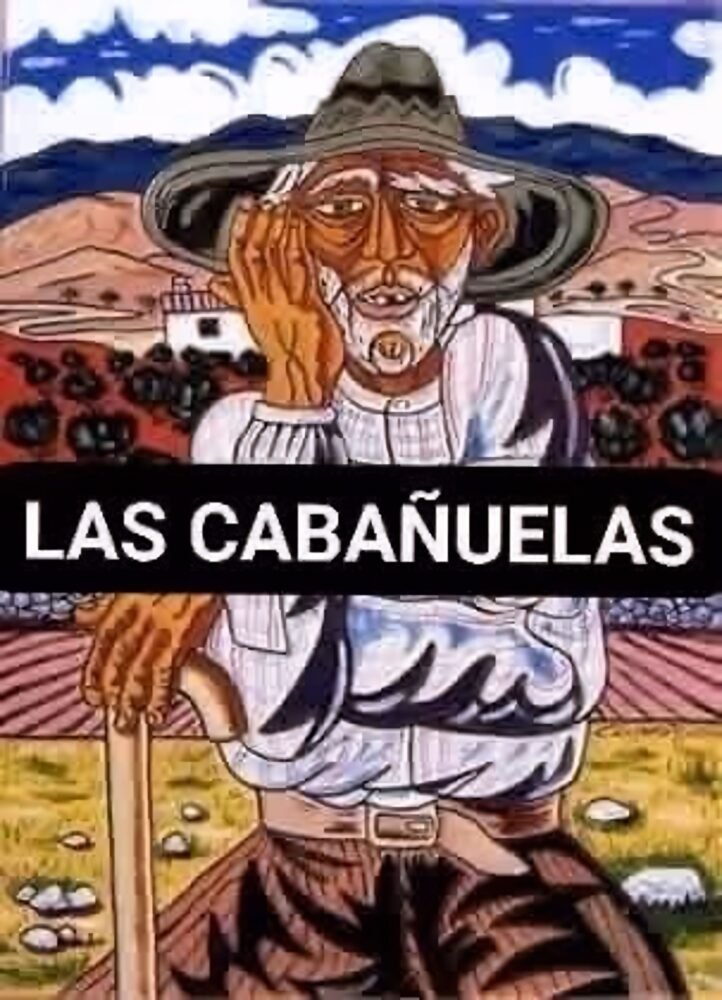Las cabañuelas, una práctica milenaria de predicción climática, siguen siendo parte de la cultura popular en muchas regiones de México, Argentina, y España. Esta tradición, cuyo origen se remonta a los aztecas y probablemente fue influenciada por los conquistadores, conecta a los agricultores con un conocimiento ancestral basado en la observación detallada de los días de enero.
Cuenta la tradición que, a la medianoche del 31 de diciembre, los cielos revelaban el ingreso del nuevo año. “Una sombra se marchaba y un velo de tenue luz iluminaba el cielo”, relataban los abuelos. Era el presagio perfecto para que los campesinos iniciaran la observación de las cabañuelas, también conocidas como “pintas” en Argentina y “témporas” en España.
El método consiste en dividir los primeros 24 días de enero en un ciclo de doce días hacia adelante y doce hacia atrás, asignando cada día a un mes del año. Del día 25 al 30 se predicen los climas de los meses en pares, y el día 31 se observa el clima por horas, representando los meses del año.
Según el libro “Aires y Lluvias: Antropología del clima en México” de Annamaría Lammel, las cabañuelas ayudaban a los antepasados a decidir el momento idóneo para sembrar, lo cual generalmente ocurría el 13 de junio. Este proceso estaba estrechamente relacionado con el ciclo agrícola gobernado por Tlaloc, dios de la lluvia, y Ehecatl, dios del viento, quienes marcaban el inicio de la temporada de lluvias.
Aunque con el tiempo las cabañuelas han perdido su relevancia científica frente a los avances meteorológicos, para muchas comunidades campesinas siguen siendo una herramienta invaluable, cargada de simbolismo y tradición, para prepararse ante los desafíos del clima.